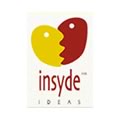Más allá de haber reconocido que cometió un error, lo cierto es que las recomendaciones sociodemográficas que hizo Rosario Robles a las indígenas de Nayarit que tienen más de dos hijos, son reveladoras de una mala percepción de las causas y de las secuelas de la pobreza extrema. Una percepción a la que, por decir lo menos, le falta profundidad. Y el asunto no es trivial, porque cuando un problema público está mal definido, las políticas públicas que buscan atajarlo tienden a fracasar.
La secretaria de Desarrollo Social admitió, en efecto, que se equivocó “en la forma de expresar (su) convicción de que la familia pequeña vive mejor, sobre todo si se trata de aquellas que se encuentran en situación de pobreza extrema”. Pero nótese que el error admitido por Rosario Robles se refiere a la forma que utilizó para expresar sus ideas y no a la convicción que está detrás de ellas. Como si todavía viviéramos en los años setentas, cuando “las familias en el país tenían casi siete hijos en promedio y había la necesidad de detener la explosión demográfica” —según el recuento que hace el Consejo Nacional de Población (CONAPO) sobre su propia historia—, la secretaria Robles parece estar convencida de que la campaña creada en aquellos años (precisamente con el eslogan de: “la familia pequeña vive mejor”) podría ayudar a las familias más pobres a salir de su condición.
Detrás de esa convicción no sólo hay una confusión entre la política social necesaria hoy en día y las políticas de población diseñadas hace exactamente cuarenta años para afrontar los problemas demográficos de aquella época, sino que también asoma una concepción híper liberal sobre las causas de la pobreza, según la cual los pobres lo son porque no consiguen salir adelante por sus propios talentos y porque, en lugar de enfrentar la vida por sí mismos, se llenan de hijos y de compromisos familiares que los atrapan y los hunden en su condición marginada.
Hace dos décadas escribía Julieta Campos: “Un curioso neomaltusianismo ha empezado a deslizarse en argumentos que nos avisan de la improbabilidad de distribuir mejor el bienestar sin poner coto, antes, al crecimiento demográfico. Cuando no se busca autocomplacerse en la buena conciencia aparecen, de pronto, argumentos más consistentes: la gente no es pobre porque tiene muchos hijos sino que tiende a buscar más hijos porque es pobre. Los hijos son la única inversión que pueden hacer los pobres” (¿Qué hacemos con los pobres? Aguilar, 1995, p.18).
Para la concepción tristemente dominante durante las últimas décadas, en cambio, la salida de la pobreza ha de ser individual y casuística: de personas más o menos aisladas pero competentes —por sanas, educadas y audaces—, y capaces de aprovechar las oportunidades que eventualmente les ofrece el mercado para ganar más dinero y abandonar la miseria. No es casual que el programa maestro de la Secretaría de Desarrollo Social se llame “Oportunidades”, ni tampoco que su titular afirme estar convencida de que una familia extendida limita las posibilidades de éxito individual, “sobre todo si se encuentran en situación de pobreza extrema”.
Desde ese mirador no existen las redes de apoyo mutuo, ni el capital social que se forja desde la familia, ni tampoco el ahorro que no se traduce en dinero sino en lazos de solidaridad y sobrevivencia. No hay colectivos, ni grupos familiares que salen a flote gracias a su pertenencia a una comunidad que se identifica y se ayuda, sino individuos tratando de insertarse como trabajadores en un mercado que, por lo demás, les es ajeno prácticamente en todo, excepto por su participación marginal como fuerza de trabajo esporádica.
No. La familia pequeña y quebrada entre individuos aislados y echados a su propia suerte no vive mejor en esas condiciones de extrema pobreza. Y el que cometió Rosario Robles no es un error de fraseo, sino el producto de una convicción pública que ya es hora de revisar.
Fuente: El Universal